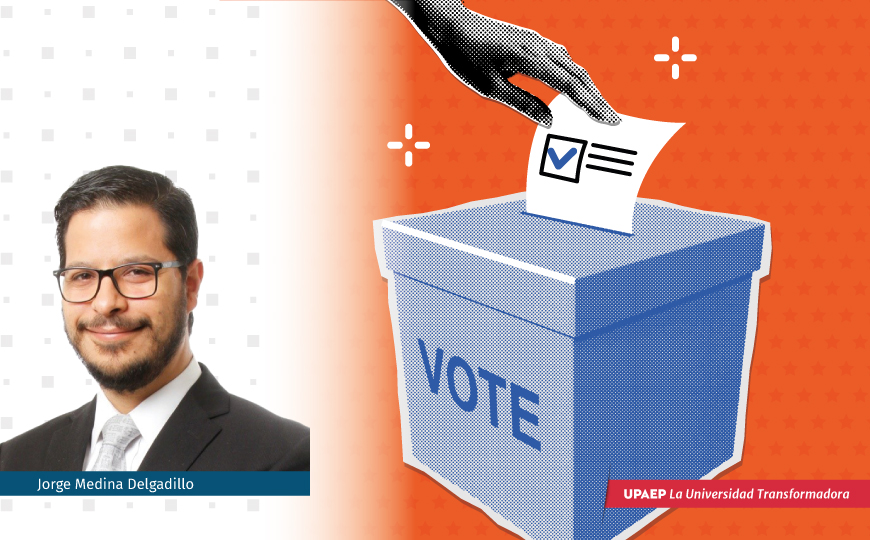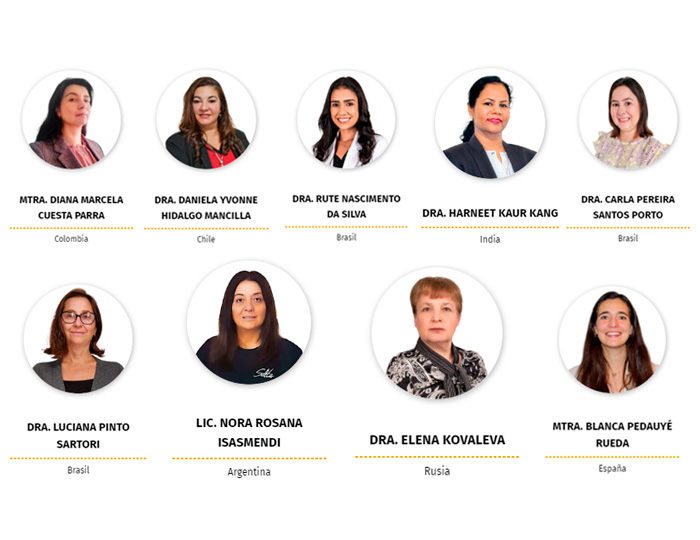Alas de la Memoria es un espacio de creación literaria a cargo del Mtro. Noé Blancas, profesor de la Facultad de Humanidades.
Ella llevaba ya días sentada en la habitación, frente al televisor sin prestar atención a las luces y voces. Tejía sin descanso, con prisa, como si quisiera ganarle al tiempo. Su manos hábiles hacían un punto, dos puntos, otro punto, otros dos. Recuerdos venían a su mente. Tejía para solucionar todo, para desenredar los nudos de su vida.
Si tejía rápido, tal vez podría entregar la pieza. Si lo terminaba, tal vez él tendría algo que le recordara a ella. Su mano ya tenía vida propia, ya se sabía los movimientos. Su mente contaba las puntadas, recordaba risas y palabras. Solo quería más tiempo, aunque ya pudiera vislumbrar el final. Cada nudo le asustaba, cada uno era un obstáculo. En más de una ocasión tuvo que dejar de tejer para deshacer los enredos.
Un punto, dos puntos. Vuelta tras vuelta. Mes tras mes de momentos efímeros. La niña de cabello largo castaño y rizado, con dos moños al final de cada trenza acababa de mudarse de Guadalajara a la Ciudad Mexico. A la capital. No había sido una decisión propia, sino una imposición de una madre que ya no podía cuidar de ella, ni darle un futuro digno de sus ganas de conocer el pequeño mundo al que pertenecía. Vivía ahora con una tía que no era amable en lo absoluto. Le asignaba tantas tareas que un cliente adinerado dejaba caer los platos sobre la bandeja de un mesero apresurado. Cuidar a los niños, servirles de comer, lavar ropa, fregar pisos, ir al mercado. No le sorprendía, ese era su papel. Ser la sobrina joven y maleable que venía a hacerles la rutina más llevadera a todos a cambio de una cama dura en la cual dormir.
La vida era tan ruidosa y demandante como lo era la empresa de costura que estaba enfrente de su casa. Todas las mañanas, un grupo de madres, niñas, o recién casadas entraban para cumplir con su turno de 10 horas. Debían armar al menos 20 piezas completas con una máquina Singer de último modelo. Por cada una, se les pagaba $50 centavos, no más. Solo tenían una hora para comer en casa, dar de comer a su familia y regresar. Lidia, la niña de moños, se quedaba en casa y cuidaba de todos mientras su tía trabajaba en la fábrica.
A las dos de la tarde sin falta, salía de casa, atrancaba la puerta y con paso apresurado iba al mercado. Siempre tan preocupada por no tardar demasiado, no notó que un chico mayor, alto y moreno con calcetas blancas blancas, como siempre le decía a sus nietos, ya la observaba. Joel pasaba rápidamente en su bicicleta por toda la colonia, pero al llegar a la segunda sección, iba un poco más lento para verla pasar. Sabía que era nueva, y que vivía en la casa de la señora Fulgencia, y ya. Lidia aprendió a coser, cocinar, y a tejer también. Hacía camisetas para sus muñecas, sus hijas e hijos, un par de nietos, y también para Joel.
Lidia solo volteo a ver a Joel cuando la única amiga que tenía en la calle, y a la única a la que la tía Fulgencia permitía ver, le dijo que el chico de la bicicleta era guapo. Solo en ese momento cruzaron miradas. A ella no le parecía más que un niño un tanto escuálido, simple y levantado que cruzaba con su bicicleta nueva por la calle cada que podía. No pasaron más que un par de meses cuando Joel empezó a acompañarla a casa después de la rutinaria caminata al mercado. La tía Fulgencia, no tardó en hablar con la mamá del chico, la señora Conchita para comprometerse. Era la solución perfecta: se quitaba de encima el peso de cuidar a la niña de 19 años y también, podía llevarse el crédito por buscarle un buen marido.
La boda ocurrió un 15 de enero, civil y por la iglesia. Lidia llevaba en un chongo bastante elegante para la tía el cabello castaño, las pestañas rizadas para que los ojos verdes resalten. Años después, ya siendo abuela, regalo la fotografía en blanco y negro con un marco de madera gastado a la única nieta que le llamaba por teléfono todos los días para rezar con ella. Después de seis meses, nació el primer hijo, al que le pusieron Joel también.
En total, eran 6 hijos: Elvia, Joel, Antonio, Paty, Betty y Edith. Todos eran diferentes, todos con un carácter bastante temperamental. Y los dos niños, bueno, eran un dúo incontrolable. La señora Conchita, a la que Lidia empezó a llamar mamá Conchita, la educó para poder llevar una casa con tantos hijos. Primero, le prohibió tener amigas, porque, como siempre decía, eran una pérdida de tiempo. Segundo, le enseñó a tener una despensa surtida y un guisado siempre listo para la familia o las visitas. Tercero, era ser estricta con los niños, solo así se aplacaban y eran educados. Cuarto, no se cuestionaba lo que decía el marido; se platicaba, se aconsejaba pero las decisiones eran de él. Lidia, solo fue capaz de elegir trabajar para la fábrica pero en su casa, para ganar dinero para ella y lo que hiciera falta. El único regalo de mamá Conchita antes de morir en un hospital después de un accidente automovilístico fue dejar las escrituras de la casa a nombre de Lidia. Le dijo esa mañana con un café tibio, con canela sobre la mesa: esta es tu casa, el hombre puede cambiar, pero esta es tu casa Lidia; para ti y tus hijos.
Un momento. Debía contar de nuevo.Un punto, dos puntos. Disminución, disminución. Cadena. Más estambre rojo caía de la canasta mientras Lidia tejía. Incluso después de 50 años, el regalo de mamá Conchita seguía ahí. Lidia estaba sentada en la casa que ella le dejó. Los hijos y sus nietos repartidos por Puebla, Toluca y Guadalajara iban y venían. Pero ella seguía ahí como lo harían décadas después de la tragedia que marcaría la vida de todos.
La navidad del 2002 fue especialmente dura, el hijo mayor del matrimonio, el que traía felicidad y orden, el que unía a todos los hermanos y los guiaba, acababa de fallecer de un golpe en la cabeza. Su esposa, Claudia, a la que la tierra se tragó después de ese día, les dijo que Joel hijo estaba colocando las luces en la fachada de la casa. Estaba apoyada de las escaleras, uno de sus pies se apoyó en el lugar incorrecto, resbaló y ella solo fue capaz de ver la línea determinante y fría de sangre salir de sus oídos y boca.
Cuando recibió la noticia, Lidia estaba cocinando. Tomó todo como quien recibe un telegrama. Derramó una lágrima, y continúo fregando con más fuerza los trastes llenos de aceite y restos de jitomate; esperó a que llegara la caja de la funeraria. El señor Joel, estaba afuera de la casa y vio de lejos a su recién casado nieto y a su esposa: él les dijo todo con una tranquilidad ruidosa fumando un puro y exhalando elegantemente. Solo esperaban.
En los días siguientes, todos lloraban, gritaban, incluso tuvieron que cuidar a la primera nieta de la familia porque estaba embarazada y esos desaires siempre le afectan al bebe. De todas formas, no funcionó. Esa niña nació el enero siguiente, justo en el cumpleaños de Joel hijo. Lidia y Joel permanecieron inmutables. Controlaron sus lágrimas como quien controla cuántas palabras salen de su boca. Ese control, sólo acabó con los nervios de Lidia: ya no era una madre amorosa, era una fría y directa. El esfuerzo agotador de esos días, le cobró factura a30 años más tarde. Sus nervios, cada vez más codiciosos y fríos terminaron por controlarla y el mal del Parkinson llegó.
Poco a poco, dejó de cocinar. Al principio, se excusaba diciendo que estaba cansada y le pedía a una de sus hijas que ayudará. Luego, en las navidades siguientes, traía a sus nietos a la cocina para enseñarles la receta del bacalao y romeritos. Ya no podía controlar sus manos. Dejó de lavar la cantidad de ropa cuando era joven. Dejó de visitar a sus hijas que nunca tenían tiempo para ir a México, porque le daba miedo caerse en algún momento del viaje: sus piernas eran ya dos columnas cansadas que se tambaleaba para dar un pequeño paso.
Quizás si todos hubieran sabido que Lidia sería tan todo un compendio de recuerdos, y el rostro de la gloria pasada, se habrían percatado de que ya olvidaba todo. No recordaba dónde está su cambio. Ni donde estaban sus suéteres impregnados con su olor. Tampoco venían ya a su mente las palabras de aquella melodía que le cantó a todos sus nietos, y un par de bisnietos también. Solo quedaban ya en su memoria la receta del mole de mama Conchita y la amargura de su matrimonio.
Joel y Lidia, vivían solos en un pueblito lejos del D.F, y aunque no estuvieran alejados, el mal del Parkinson, los recuerdos de sus decepciones, las dos palabras que tal vez dijeron pocas veces, los separaban. Ya no era la niña vivaz, con ojos verdes que se oscurecieron con los años. Era ya un recuerdo de esa abuela imparable. Ya no reconocía a Joel, ya no podía ver a ese chico de una vida antes. Quizás por eso, tejía para él las flores. Por eso, lo esperaba tejiendo aunque lo tuviera a pocos metros de ella.
Ya casi terminaba, disminución, disminución. Punto sencillo. Punto sencillo. Cerró la pequeña flor roja que había hecho durante todos esos años. Con movimientos lentos y débiles, cortó el estambre y su mano de papel arrugado dejó caer la flor sin vida en su canasta. Lidia empezó otra flor frente al televisor, sin prestar atención a las luces o voces.